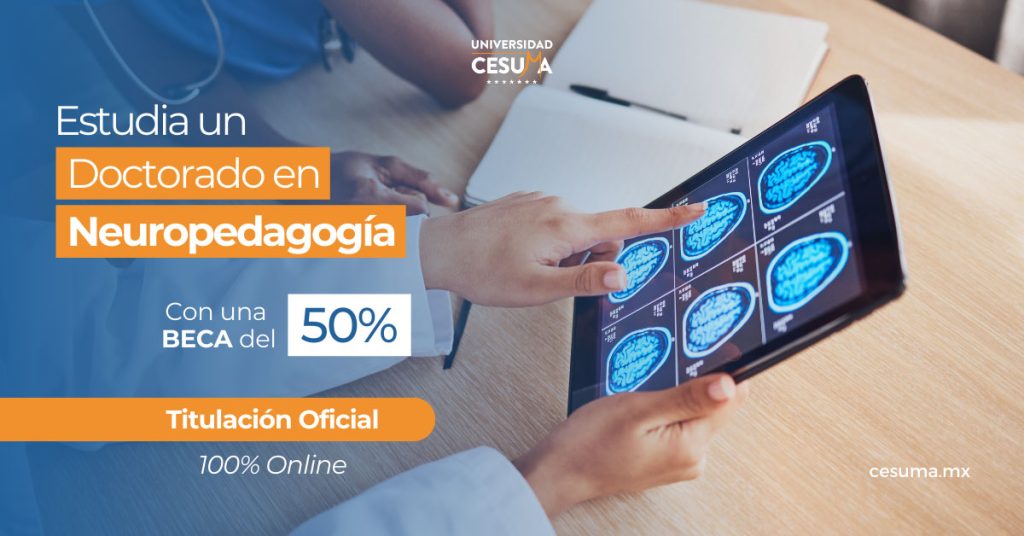¿Usamos solo el 10% del cerebro? ¿Existen estilos de aprendizaje fijos? La neurociencia moderna desmonta viejos mitos educativos y redefine cómo aprendemos realmente.
¿Por qué seguimos creyendo en mitos educativos?
Durante décadas, muchas teorías sobre el aprendizaje se difundieron sin evidencia científica sólida. Frases como “cada hemisferio del cerebro tiene su propio estilo” o “hay que enseñar según el canal visual, auditivo o kinestésico” se repiten en aulas, conferencias y redes.
Sin embargo, los avances en neurociencia cognitiva y neuropedagogía han demostrado que gran parte de estas ideas son simplificaciones o directamente errores.
Comprender cómo funciona el cerebro no solo ayuda a enseñar mejor, sino también a combatir la desinformación pedagógica. El Doctorado en Neuropedagogía de la Universidad CESUMA forma investigadores capaces de integrar la evidencia neurocientífica con la práctica educativa, para transformar la enseñanza desde la raíz.
Mito 1: “Usamos solo el 10% del cerebro”
Este es uno de los mitos más persistentes. La neuroimagen ha demostrado que el cerebro humano está activo en su totalidad, incluso durante tareas simples. Las distintas regiones se comunican constantemente: el lenguaje, la atención, la emoción y la memoria cooperan como una red integrada.
El aprendizaje implica la activación dinámica de múltiples áreas según la experiencia y la intención. Por tanto, no hay un “90% dormido”: lo que existe es plasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse según el uso.
Aprender algo nuevo no “enciende” una parte inactiva, sino que fortalece conexiones existentes y crea nuevas rutas neuronales.
Este mito simplifica la complejidad cerebral y limita la comprensión del potencial humano. La neuroeducación moderna lo descarta con evidencia basada en neuroimagen funcional y estudios de conectividad cerebral.
Para profundizar en este tema, puedes consultar el artículo Do We Really Use Only 10% of Our Brains? publicado por Scientific American.
Mito 2: “Existen estilos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico)”
La idea de que cada persona aprende mejor a través de un canal sensorial dominante fue popular en los años noventa. Sin embargo, la investigación reciente ha mostrado que no hay correlación significativa entre el estilo declarado y el rendimiento académico.
Los seres humanos procesamos la información a través de múltiples sistemas sensoriales integrados, no compartimentos aislados. Cuando un estudiante escucha, ve y manipula información simultáneamente, su cerebro genera más conexiones y retiene mejor los contenidos.
Según estudios publicados en Frontiers in Psychology, los enfoques multisensoriales producen un aprendizaje más profundo que la enseñanza limitada a un solo canal. Consulta más en Frontiers in Psychology.
La conclusión es clara: no se trata de enseñar “según el estilo”, sino de diseñar experiencias ricas y variadas que activen todo el cerebro.
Mito 3: “El hemisferio derecho es creativo y el izquierdo lógico”
El cerebro no funciona como dos mentes separadas. Aunque existen especializaciones funcionales —por ejemplo, el lenguaje se localiza más en el hemisferio izquierdo y la percepción espacial en el derecho—, ambos hemisferios trabajan de forma cooperativa y constante.
Toda tarea compleja, como escribir, resolver un problema matemático o componer música, involucra intercambio de información entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso.
Reducir la creatividad a un lado del cerebro es un error. La creatividad requiere planificación (izquierdo) y pensamiento divergente (derecho), una combinación integral.
La neuropedagogía actual promueve la enseñanza que estimula esta interconexión, fomentando la flexibilidad cognitiva y el pensamiento complejo, no la segmentación cerebral.
Para conocer más sobre la colaboración interhemisférica, puedes revisar el estudio The Myth of Left and Right Brain Thinking publicado por el National Institutes of Health.
Mito 4: “El cerebro de los niños aprende mejor que el de los adultos”
Es cierto que la infancia es un período de alta plasticidad, pero la capacidad de aprender nunca desaparece. La neuroplasticidad —la habilidad del cerebro para formar nuevas conexiones— se mantiene toda la vida, aunque varía en ritmo e intensidad.
En la adultez, el aprendizaje depende más de la motivación, la experiencia previa y el contexto emocional. Los adultos aprenden mejor cuando comprenden la utilidad del conocimiento y se sienten emocionalmente implicados.
Por tanto, el cerebro adulto no es menos capaz, sino diferente: aprende con significado y propósito, integrando saberes previos.
Los hallazgos neurocientíficos refuerzan la idea de que la educación continua y la formación permanente son posibles y necesarias durante toda la vida. Puedes ampliar esta información en Frontiers in Aging Neuroscience.
¿Qué enseñanzas deja la neurociencia para los educadores?
- El aprendizaje es multisensorial y social.
- Las emociones guían la atención y la memoria.
- El error es parte del proceso cerebral de aprendizaje, no un signo de fracaso.
- La curiosidad activa la dopamina, potenciando la motivación y la retención.
Estos principios impulsan una pedagogía más humana y científica. La neuropedagogía busca comprender al educando desde su biología, emociones y entorno, integrando saberes de la psicología, la neurociencia y la didáctica.
¿Por qué el conocimiento neuroeducativo es esencial hoy?
En un mundo saturado de información, los docentes necesitan distinguir entre teoría y evidencia. La neuropedagogía ofrece herramientas para analizar críticamente las modas educativas y diseñar prácticas basadas en cómo realmente aprende el cerebro.
Además, permite mejorar los ambientes de aprendizaje, prevenir el estrés académico y adaptar las estrategias didácticas a la diversidad neurológica del aula. No se trata de aplicar “recetas neuronales”, sino de comprender procesos.
Preguntas frecuentes sobre mitos educativos y neurociencia
- ¿Por qué los mitos educativos son tan difíciles de erradicar?
Porque simplifican conceptos complejos y ofrecen respuestas rápidas. Sin embargo, la ciencia demuestra que el aprendizaje humano es multifactorial y dinámico. - ¿Qué es la neuroplasticidad?
Es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y conexiones en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o la lesión. Es la base del aprendizaje en todas las etapas de la vida. - ¿Existe evidencia de que los estilos de aprendizaje no funcionan?
Sí. Meta-análisis recientes, como el de Pashler et al. (2008), demuestran que no hay beneficios al adaptar la enseñanza a un estilo sensorial específico. - ¿Puede la neurociencia reemplazar a la pedagogía?
No. La neurociencia aporta conocimiento sobre los procesos cerebrales, pero la pedagogía traduce ese conocimiento en estrategias educativas. Ambas deben complementarse. - ¿Dónde puedo leer más sobre neuroeducación?
Te recomendamos visitar Frontiers in Education y Edutopia para conocer investigaciones y aplicaciones prácticas.
Conclusión: enseñar desde la verdad científica
La neurociencia no dicta cómo enseñar, pero sí ilumina por qué algunas prácticas funcionan y otras no. Desmentir los mitos educativos es un acto de responsabilidad profesional. El conocimiento del cerebro libera la educación de los dogmas y la aproxima a la evidencia.
Si te interesa liderar la transformación educativa desde la ciencia y la investigación, conoce el Doctorado en Neuropedagogía de la Universidad CESUMA. Este programa forma investigadores y docentes capaces de integrar la neurociencia con la pedagogía para construir una educación más consciente, ética y efectiva.